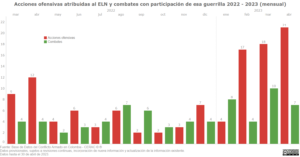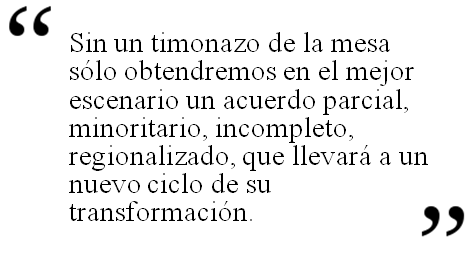
Publicado originalmente en la Revista Javeriana Número 791 de febrero de 2013.
Se volvió muy pronto un cliché afirmar, recién lanzado públicamente el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que se era “moderadamente optimista” frente al proceso.
Había razones. La más importante tenía que ver con el cuidadoso diseño del proceso: en vez de una negociación a la luz pública y bajo la presión de los líderes de opinión -con cada vez más poder en el país- y otorgando concesiones iniciales a la guerrilla, se trataba esta vez de un proceso bien estructurado y pensado.
La situación ha cambiado demasiado rápido.
En cuanto a su estructura, las reglas -y el preacuerdo alcanzado- están como un todo dirigidas al cierre del conflicto y al trámite de las diferencias políticas con las FARC a través de mecanismos institucionales.
Este punto de acuerdo inicial, consignado en el ya mencionado texto, supone un reconocimiento del valor político de la agenda de la guerrilla y también una separación -en un escenario del cierre del conflicto- de la búsqueda de esa agenda por medio de la violencia.
Se trata, en efecto, de instituir la disputa, de encausarla por medios institucionales, no de renunciar a reconocer las diferencias de grupo entre las FARC y la sociedad y sus facetas políticas y grupos de interés.
Este positivo diseño del proceso -responsabilidad del gobierno del presidente Santos pero también de las FARC que lo negociaron- se aparta así de ejercicios anteriores de paz en Colombia, basados en la rendición de las armas, la adopción de reformas y el otorgamiento de concesiones económicas para los desmovilizados (así se pueden caracterizar los procesos exitosos con la guerrilla del M-19, el EPL y la CRS).
Se aparta también -a mi juicio- de los moldes teóricamente establecidos para buscar la paz: aquí no se trata de administrar el conflicto para que no afecte la sociedad, tampoco se busca el conflicto para alcanzar un acuerdo de punto medio o transaccional que arbitre las diferencias sobre la concepción del modelo de sociedad o la economía; tampoco de transformar el conflicto para sustituir la violencia por nuestra mejor expresión.
Se trata, más bien, de adoptar el modelo constitucional existente -sin cambiarlo en sus componentes esenciales del sistema económico de mercado, de regla democrática de elección popular y de separación de lo poderes en un estado centralizado- e introducir a la guerrilla a ese modelo institucional cuando ella renunciase a la violencia.
Los cinco puntos en discusión -el desarrollo rural, la lucha contra el narcotráfico, el resarcimiento a las víctimas, los mecanimos de participación y las condiciones de seguridad- son, por tanto, sustantivos, pero no constitucionales, es decir, los acuerdos que se pueden alcanzar no sustituyen la Constitución Política del 91.
El preacuerdo, por tanto, no supuso ni concesiones de entrada, ni expectativas de cambios en el sistema económico -la propiedad de la tierra, los instrumentos de la política, etc.- ni la renuncia al aparato de poder del Estado.
Nada de despejes militares o áreas desmilitarizadas, nada de socialismo constitucional, nada de acuerdo humanitario.
Las demás fórmulas para afrontar la guerra interna: la provisión de seguridad mediante el aparato militar, la del paramilitarismo y la autodefensa, la del desarrollo social dirigido a la paz, todas ellas, tal vez por incompletas y mal ejecutadas o por estar mal formuladas, no condujeron a cesar el conflicto.
No era sorprendente, pues, que el acuerdo fuera abrazado por casi todos en el país. Era la alternativa a seguir en el pantano en una guerra interminable que no trajo la seguridad.
Sin embargo, el giro en el péndulo de la opinión no duró mucho antes de comenzar a devolverse.
En primer lugar, porque fue evidente, desde un comienzo, que el modelo de paz “Jaramillo” terminó siendo en primer lugar un mecanismo para consolidar y cohesionar las FARC, más que para cerrar pronto el conflicto, con los riesgos de una reversión de la derrota estratégica de la guerrilla lograda en los últimos 11 años de confrontación abierta.
No sólo las FARC estaban fragmentadas -en muchos bloques y frentes diferenciados regionalmente y cada vez más diversos- sino que sí tenían una fluida división, en la cual los frentes del Sur del País y el Cauca andino renunciaban -silenciosamente en el foro, pero con el ruido de sus fusiles- a acogerse a los acuerdos iniciales.
Los primeros meses han sido pues de consolidación del liderazgo de quienes están en la mesa, sobre los demás. Y de disputa de ese liderazgo por parte de quienes están en el monte, lejos de la mesa.
El cese unilateral de las FARC de noviembre a enero de 2013 sirvió pues para identificar los grupos díscolos, pero también para consolidar el poder de los negociadores de la mesa: eso es lo que hemos visto.
Y si bien esto es positivo, ha representado perder cuatro meses valiosos de negociaciones: a la fecha no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre el primer punto en discusión.
Este proceso largo de consolidación de las FARC ha sido costoso no sólo porque se ha pospuesto el trámite de la agenda, sino porque ha permitido identificar en esta guerrilla una segunda razón para prever que alcanzar el cierre del conflicto será más difícil de lograr que lo esperado.
En efecto se trata de la preocupante y constante renuncia y repudio público de esta guerrilla -de sus representantes en la mesa- al acuerdo inicial ya descrito -ese acuerdo sobre lo constitucional y el trámite de los cinco puntos de agenda-.
Las palabras de Márquez en la instalación de la mesa en Oslo sentaron las bases de este repudio. Posteriormente se presentó la solicitud al Comité Internacional de la Cruz Roja de reconocimiento del acuerdo como uno de carácter especial dentro del marco de los Protocolos y los Convenios de Ginebra para la regularización de la guerra y los conflictos: una solicitud que apuntaba a la prolongación del conflicto y la legitimación de su violencia más que a su cierre. Hace poco los representantes de las FARC en la mesa insistieron en la necesidad de regularizar el conflicto: lo preocupante aquí es que esto también supone su prolongación, no su cierre. También hicieron un llamado a refrendar el acuerdo mediante una Asamblea Constituyente, la cua, abriría un boquete a la discusión de los pilares constitucionales y, por tanto, contraría lo ya acordado.
La ausencia de mecanismos de reconciliación para la sociedad como parte del acuerdo, la oposición vocal -por fortuna pacífica hasta ahora- de los enemigos del acuerdo y la ausencia de una nueva política de seguridad centrada en las personas y para su desarrollo son también razones de pesimismo. Todas ellas más fáciles de resolver, hasta cierto punto.
Nótese pues que no sustento mi pesimismo nuevo en la presencia de violencia, como la representada en los secuestros o retenciones de policías y militares -ese estigma en la historia y principal obstáculo a la reconciliación en Colombia. No, eso hasta sabemos resolverlo.
Tampoco digo que soy pesimista porque el proceso haya estado sometido a la violencia de los opositores del acuerdo -faltará explicar qué los ha hecho “moderarse”.
Lo que me preocupa más ahora es saber que las FARC han demostrado que o no quieren negociar el cierre del conflicto o no pueden negociarlo: esa es la razón última de mi pesimismo.
Sin un timonazo de la mesa sólo obtendremos en el mejor escenario un acuerdo parcial, minoritario, incompleto, regionalizado, que más que acabar la violencia llevará a un nuevo ciclo de su transformación.
Una versión de este texto fue publicada en la Revista Javeriana del mes de Febrero de 2013.