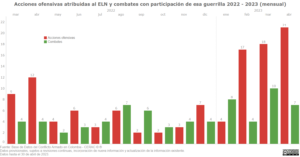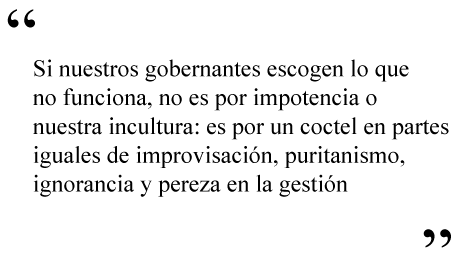
Publicado en Julio 3 de 2014 en ElTiempo.com
No hay peor idea en materia de seguridad ciudadana que la llamada ley seca que, tras la iniciativa del alcalde de Bogotá, han emulado algunos otros alcaldes de ciudades capitales.
En primer lugar, porque lejos de incrementar la seguridad y reducir la violencia, puede incluso aumentarla. La prohibición temporal-a la venta de alcohol y el consumo de licor en establecimientos públicos y comerciales- es fácil de evadir: simplemente el licor se compra antes de que rija la medida. Uno compra más en la víspera, para amarrársela.
De hecho, como el licor es más barato en estancos, tiendas y supermercados, termina incentivando su consumo durante los partidos, no reduciéndolo. Y lo que es peor saca a los consumidores de entornos supervisados, como restaurantes, bares y tabernas, hacia espacios públicos -parques y plazas- y lo lleva al interior de los hogares, donde los comportamientos violentos y agresivos son potencialmente más dañinos: existe evidencia a nivel mundial de que los grandes eventos deportivos sí generan violencia intrafamiliar, pero cuando hay consumo de alcohol en la casa. Por el contrario, no existe evidencia de que estos eventos generen más violencia, sino que la reducen, al requerir operativos policiales de prevención y control del comportamiento en lugares públicos.
La prohibición desvía escasos recursos policiales y judiciales de la vigilancia, la prevención del crimen y la simple presencia policial en entornos de riesgo, hacia el control de una norma imposible de hacer cumplir.
También expone a las fuerzas de policía a la corrupción: la prohibición genera rentas en la oferta clandestina de alcohol, de las cuales muchos buscarán apropiarse incluso a través de la violencia. Qué paradójico es que mientras se ha creado un consenso sobre la necesidad de legalizar el consumo, la producción personal y la distribución a menor escala de otras drogas hoy ilegales, se prohíba la venta de alcohol generando precisamente esas rentas que llaman a la corrupción y a la violencia. El crimen organizado -que controla la venta de alcohol adulterado y de contrabando- debe contemplar con fruición el buen negocio que le generan nuestros alcaldes.
Lo peor es que no se sabe si la prohibición del alcohol funciona. Las confusas cifras entregadas por el gobierno de Bogotá van en contravía de las de la policía y de la evidencia. Con las pocas cifras disponibles se constata que ciudades tradicionalmente violentas y en las que las riñas son comunes durante celebraciones, como Medellín y Barranquilla, muestran comportamientos cívicos ejemplares y reducciones sustanciales de la violencia y sin prohibición, durante los partidos de nuestra Selección. Por el contrario, las ciudades con prohibición mostraron niveles de violencia estables, como Bogotá.
Ahora bien, hasta que no tengamos información completa, oportuna, pública y transparente sobre las muertes violentas en Colombia-incluyendo la resolución judicial de esta violencia cotidiana-, no sabremos de verdad si hubo más violencia o menos, y si esta se debe al fútbol o a otros factores.
Una política de seguridad que busque reducir la violencia debe comenzar por atacar estas rentas ilegales, no por crearlas; debe incentivar el consumo en lugares mejor regulados y no en el hogar y el espacio público; debe acercar la policía a los consumidores y subir sustancialmente el impuesto al consumo de alcohol con base en la graduación de los licores.
Si nuestros gobernantes escogen lo que no funciona, no es por impotencia o nuestra incultura: es por un coctel en partes iguales de improvisación, puritanismo, ignorancia y pereza en la gestión. Educar, diseñar políticas previsivamente y gestionar la seguridad es costoso, difícil y poco agradecido. Pero eso es el buen gobierno.